Miguel Cane

En los más de cien años del cinema, ha existido siempre la búsqueda por acoplar géneros de una manera que consiga llevar al espectador de la carcajada al grito, algunas veces en una misma secuencia. Quizá una de las películas que mejor consigue sostener el frágil equilibrio entre los complicados géneros del horror gótico y la mordaz sátira social sea El Bebé de Rosemary, estrenada el 12 de junio de 1968, misma que representa el debut americano de Roman Polanski, en esa época un revolucionario del cine europeo, que basó su guión en la exitosa novela escrita por el hoy finado Ira Levin.
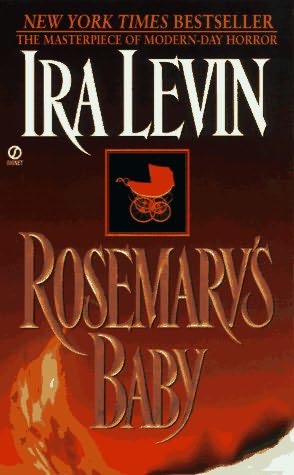
La adaptación resulta tan fiel, que sigue la novela casi palabra por palabra y aunque es insólito que un film Hollywoodense resulte tan apegado a una fuente, no es tan extraordinario en el caso de Polanski; así lo que empieza como un cuento de hadas de Nueva York, muy sutilmente, y al paso de las escenas se va oscureciendo hasta que se convierte en un siniestro gótico de Manhattan.
La fe y sus trampas
La primera toma es un formidable Hollywood shot de la ciudad (que hoy es muy distinta, pero cuya esencia se captura a la perfección), acompañado por un inquietante y pegajoso arrullo, compuesto por Krisztof Komeda e interpretado por la propia Mia Farrow. Es septiembre de 1965, Rosemary y Guy Woodhouse (Mia y John Cassavettes) son una pareja de recién casados que llegan a inspeccionar un apartamento en alquiler en el elegante edificio Bramford (el Dakota, que lo mismo podría estar ubicada en Otranto y no necesariamente junto a Central Park). Los enamorados van de la mano, y no podrían imaginar que en el apartamento de al lado ocurren cosas que le helarían la sangre a cualquiera.

La más memorable escena es cuando Rosemary conoce a su bebé. En lenguaje cinematográfico es un prodigio: la cámara valsea con Mia, que se acerca a un moisés aparentemente inofensivo y con sólo una expresión facial, transmite todo su horror indescriptible. Sólo podemos, como espectadores adivinar lo que ve. Suponemos que aparte de ojos amarillo-dorados, el bebé de Rosemary tiene garras, cuernos, y hasta una cola. Levin amplía la broma sádica al presentarnos una secta de brujos compuesta enteramente de vetarritos; el hecho de que la sencillamente adorable Minnie Castevet (Ruth Gordon, en el rol que le valió un Oscar y vino a redefinir su carrera a los setenta años) y sus comadres sean demasiado ancianas como para atender a un recién nacido, añade el último macabro detalle, cuando Rosemary se acerca a su bebé para arrullarlo.

Tanto Levin como Polanski indican que semejante tono no es lastre para el horror del relato: El Bebé de Rosemary es confirmación de la teoría de que horror y humor van de la mano, y que negar a uno es hacerlo con el otro.
Aunque fue estrenada hace cuarenta años, posee algunos temas que aún se mantienen vigentes. Podría decirse que uno de ellos es la erosión de la fe sirve como punta de lanza para el Diablo; Rosemary va de la devoción absoluta como buena niña católica, al ateísmo como ultramoderna ama de casa neoyorquina, para creer de nuevo, como la perpleja madre de su hijo infernal; así, con el peregrinar por el que pasa Rosemary (metafóricamente, los nueve meses de su preñez), la cinta nos da una alegoría serio-cómica de las inescapables trampas de la fe. Con un adecuado toque de ironía, queda claro que anular su devoción le permite al Demonio entrar en su vida... aunque es también la fundación de esa misma fe lo que le permite amar a su bebé con todo y cuernos (¿Será tal vez por que ambos son inocentes del complot para crearlo?).
La historia propone que debe existir siempre una creencia; sin lo sagrado, lo sacrílego no puede ser. Los brujos Castevet parecen discernir la fe en Rosemary, y es Guy, su maridito, quien se degrada majestuosamente para hacer un pacto con ellos a cambio de fama y fortuna en el competido mundo de la actuación.
La ciudad y sus horrores
Sin embargo y más allá de ser una farsa socio/religiosa, esta también es una historia de horror psicológico y ¿dónde somos más vulnerables, si no en nuestros más íntimos sentimientos de paranoia? Rosemary es, encarnada de manera magistral por Mia (¿pueden imaginarse a alguien más en el papel?), bajo su barniz cosmopolita y peinado Vidal Sassoon (que está muy “in”), una muchacha provinciana, con el corazón de oro y una inocencia, que resulta peligrosa. Existe un adagio entre Neoyorquinos que reza: ‘paranoia perfecta es sabiduría completa’. La historia de Rosemary trata acerca de dicha percepción. Nos volvemos paranoicos mucho antes que ella. Tras la impresionante violación satánica (una secuencia surrealista muy bien lograda), y resultante gravidez, la propia paranoia de Rosemary comienza, muy gradualmente, como la gota que hace la grieta, a emerger. Pronto nos descubrimos en una atmósfera estremecedora: Minnie Castevet es generosa y atenta, amén de insistir en que vea a su amigo, el prominente Dr. Sapirstein (Ralph Bellamy), ¡Por favor no lo hagas Rosie! queremos gritarle; ¡él es uno de ellos!... por un momento, parece que toda la ciudad está llena de monstruos mientras que la dulce y sensible Rosemary es la única persona normal… pero, ¿realmente lo es? Nuestro temor como espectadores por Rosemary proviene de nuestra identificación con ella y nuestro deseo de protegerla; es así que poco a poco desconfiamos de todos. Pronto, Polanski nos suelta de la mano en medio de la noche y sucumbimos a nuestra paranoia y todas nuestras pesadillas se vuelven realidad con brutal precisión.

Si las películas de terror que tanto disfrutamos, en cierto modo funcionan como una catarsis para nuestras fobias cotidianas, entonces El Bebé de Rosemary refleja con eficiencia feroz los temores de un residente de ciudad: lo peor puede estar en la casa de junto y viene por ti. El logro indiscutible de novela y filme, es precisamente eso; que nos deja enajenados, sin aliento, temerosos, por un rato, llevándonos a la cumbre del grito con sólo cambiar discretamente de escena.
